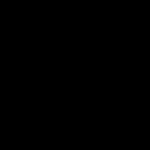III. Porcelana. India
II. Países musulmanes. Turquía. Irán. Egipto
I. Países recientemente industrializados de América Latina y Asia Oriental
Plan
Tema: Problemas de desarrollo en Asia, África y América Latina
Conferencia No. 4
Países recientemente industrializados de América Latina
y Asia Oriental
Países recientemente industrializados en la década de 1980. Varios países de América Latina (Chile, Argentina, Brasil, etc.) y del Este de Asia (Chile, Argentina, Brasil, etc.) comenzaron a llamarse ( Corea del Sur, Taiwán, etc.). A pesar de que pertenecen a diferentes regiones civilizacionales, resultaron tener mucho en común. Lograron dar un salto en su desarrollo económico en un corto período de tiempo bajo dictaduras de regímenes autoritarios. Así surgió una discusión sobre la naturaleza del autoritarismo en el mundo moderno, que, en el nivel cotidiano, a menudo se reduce a la cuestión de si los dictadores tienen mérito.
La lucha entre los métodos de modernización autoritarios y democráticos fue particularmente aguda en los países latinoamericanos. El ejército jugó un papel especial en la vida de los países de la región. Las dictaduras militares (juntas) fueron reemplazadas periódicamente por gobiernos civiles hasta las décadas de 1980 y 1990. En ocasiones, el ejército se convirtió en la fuerza que derrocó las dictaduras que existieron en un momento u otro en casi todos los países de la región. En algunos países cambiaban cada 7 u 8 años, desplazando al siguiente gobierno civil, en otros gobernaron durante décadas. Las dictaduras militares fueron tan persistentes como los gobiernos civiles en los años cincuenta y sesenta. fortaleció el sector público en la economía, buscó reemplazar la importación de bienes con su propia producción (industrialización de sustitución de importaciones), y en las décadas de 1970 y 1980. transfirió persistentemente empresas y bancos estatales a manos privadas (privatización), fomentó la apertura de la economía, redujo los impuestos y el gasto gubernamentales y orientó la economía hacia la exportación de bienes no tradicionales. Lo que unió a las dictaduras en todo momento fue que prohibieron o limitaron las actividades de los partidos políticos, los parlamentos, la prensa libre, llevaron a cabo detenciones y represiones contra la oposición, incluso hasta el punto de la arbitrariedad contra los ciudadanos comunes. Las dictaduras tradicionalmente luchan por la expansión externa para fortalecer su autoridad dentro del país, pero casi siempre fracasan. Por ejemplo, la junta militar en Argentina cayó después de un intento fallido (1982) de apoderarse de las Islas Malvinas, que estaban bajo control británico. Los dictadores y sus secuaces en varios países finalmente fueron llevados ante la justicia y, cuando no hubo indignación masiva, se concedió una amnistía. El general A. Pinochet, que pasó a la historia como un dictador que llevó a cabo (1973-1990) la modernización autoritaria del país (gracias al programa económico de M. Friedman, Chile se convirtió en el líder económico de América Latina), también fracasó. para escapar del procesamiento. ¿Pero es tan grande el mérito de los dictadores? “No hay nada que elogiar al régimen de Pinochet. Los principios fundamentales de la organización militar se oponen directamente a los principios de un mercado libre y una sociedad libre. Ésta es una forma extrema de control centralizado. La junta fue en contra de sus principios cuando apoyó reformas de mercado” (Milton Friedman, 1002).
Las políticas económicas seguidas por dictadores y líderes autoritarios estaban en consonancia con las tendencias de desarrollo global, como señalan los investigadores latinoamericanos modernos. Las dictaduras aumentaron o limitaron el papel del Estado en la economía con igual persistencia. Por lo tanto, los científicos creen que la imagen del dictador reformador, que durante mucho tiempo fue creada por el aparato de propaganda de los propios dictadores, debería ser revisada. La dictadura, donde se llevaron a cabo reformas, resolvió una sola tarea: la tarea de garantizar mundo social y la estabilidad política mediante la violencia desnuda. Las élites gobernantes de América Latina vieron la principal amenaza a la estabilidad en las fuertes posiciones de las fuerzas de izquierda: los partidos socialista y comunista. La influencia de las fuerzas de izquierda estuvo determinada por la magnitud de la pobreza en la región. La extrema izquierda en varios países inició guerras civiles. Fue contra las fuerzas de izquierda contra las que se dirigieron principalmente las represiones de los regímenes dictatoriales.
Entonces, a finales del siglo XX. los militares abandonaron las oficinas gubernamentales por cuarteles. La dictadura desapareció de la historia de América Latina no porque todos los problemas se resolvieron y las fuerzas de extrema izquierda perdieron su influencia, sino porque en las condiciones de la globalización y la transición a una sociedad de la información postindustrial, la dictadura no es capaz de resolver nuevos problemas históricos. La vía para limitar el papel del Estado en la economía, fomentar la iniciativa privada y abrir el país al mercado mundial, que las dictaduras se vieron obligadas a iniciar bajo la influencia de las realidades mundiales, socavó los cimientos mismos de su existencia. Semejante proceder es incompatible con la dictadura. Todos los gobiernos democráticos de la región comenzaron a seguir este camino con gran éxito. Condujo al ascenso, pero también reveló problemas serios. Se reveló la vulnerabilidad del sistema financiero nacional en el contexto de los movimientos globales de capital, lo que provocó crisis financieras en varios países. La brecha de ingresos entre ricos y pobres se ha ampliado. Pero las dictaduras militares no regresaron. Las fuerzas de izquierda llegaron al poder en muchos países en los años noventa. y a principios del siglo XXI. (Chile, Brasil, etc.). Comenzaron a combinar el curso de eliminación de restricciones para desarrollar la iniciativa empresarial con una política estatal activa en esfera social, salud y educación.
2. Cómo los “tigres” asiáticos se convirtieron en países desarrollados democráticos del mundo. Discusión sobre el autoritarismo.
Los países del Este de Asia - Corea del Sur (República de Corea), Taiwán, Hong Kong (desde 1999 parte de China), Singapur - fueron llamados "tigres" asiáticos, seguidos de "dragones" - Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas. Los Tigres fueron considerados un modelo de modernización autoritaria, donde, en condiciones de democracia limitada, se lograron resultados económicos impresionantes: entre el 8 y el 12% de crecimiento económico anual, por ejemplo, en Corea del Sur durante más de 30 años.
¿Cómo es que Corea del Sur, un país campesino que estuvo bajo control japonés durante 40 años (1905-1945) y se desarrolló como un apéndice de materia prima de la economía japonesa, terminó en la lista de países altamente desarrollados del mundo a principios del siglo XIX? ¿Siglo 21? ¿Qué secreto del éxito trajeron consigo el partido Kuomintang y los restos del ejército de Chiang Kai-shek (2 millones de personas) que huyeron de la China comunista en 1949 a la exótica y hermosa isla de Taiwán, donde no había industria?
En estos países la industrialización acelerada no se llevó a cabo a expensas del campesinado. En Taiwán comenzaron con Reforma agraria, como resultado de lo cual se desarrolló un sistema agrícola en el país. Y en Corea del Sur, el Estado incluso aumentó deliberadamente los precios de compra de productos agrícolas para apoyar a las granjas campesinas. En Corea del Sur, el Estado apoyó activamente a dos docenas de enormes corporaciones financieras e industriales privadas, que se denominaron conglomerados porque producían una amplia variedad de bienes. En Taiwán, el Estado ha dependido del desarrollo de pequeñas y medianas empresas, que ahora producen el 70% de los bienes y servicios y emplean a alrededor del 70% de la población del país. Las recetas son diferentes, pero el resultado es el mismo: un "milagro económico".
Hubo una dictadura militar en Corea del Sur y un régimen autoritario de partido único en Taiwán durante más de 30 años. No fue hasta 1992 en Corea del Sur y 1996 en Taiwán que se celebraron las primeras elecciones libres. En Corea del Sur, protestas masivas obligaron a los militares a democratizarse, y en Taiwán se organizó una “revolución silenciosa” desde arriba, pero también frente a la creciente influencia de las fuerzas de oposición y bajo la presión de una amplia opinión pública. El mérito de los líderes militares y los gobernantes autoritarios en el movimiento de los países hacia la democracia fue que no utilizaron represiones masivas contra las fuerzas de oposición que exigían democratización y elecciones libres. “La intolerancia en las cosas pequeñas puede provocar grandes disturbios”, dijo el heredero de Chiang Kai-shek en Taiwán, haciendo concesiones a la oposición. Pero resultó al revés: incluso las pequeñas concesiones para garantizar la libertad de expresión y la creación de organizaciones de oposición llevaron a un movimiento masivo por elecciones libres, que ya no pudo ser detenido.
Antes de que estos países se embarcaran en el camino de la democracia, la opinión predominante era que eran los regímenes autoritarios los que aseguraban su éxito económico. Estos regímenes a menudo sirvieron de ejemplo para otros países que buscaban superar el atraso.
De hecho, la industrialización está asociada con un fortalecimiento del papel del Estado. Pero la dictadura no es la clave del éxito. En varios países, las dictaduras no solo no contribuyeron a la modernización del país, sino que, por el contrario, preservaron el atraso y la pobreza, llevando al país al desastre, el hambre y los conflictos internos. Dictadura del estancamiento (Zaire) es como se llama este tipo de régimen.
Los investigadores modernos creen que no fue la dictadura, sino las tradiciones del confucianismo, las que resultaron decisivas para el éxito económico de los “tigres” asiáticos. El confucianismo está muy extendido en China, Taiwán, donde realmente viven los chinos, así como en aquellos países donde constituyen una parte importante de la población o desempeñan un papel importante en los negocios (Singapur - 70%, Malasia - 35%, Tailandia - 15%, etc.), y en Corea. La disciplina, el trabajo duro, el respeto por los mayores, la devoción personal y el respeto por los superiores se combinan en el confucianismo con las exigencias de la superación personal, enfatizadas por la atención al estudio. Como dicen los economistas, la mano de obra calificada, disciplinada y barata se convirtió en el motor del “milagro económico” en los países del este de Asia.
La lucha contra las fuerzas de izquierda fue fundamental para las dictaduras latinoamericanas. Para los países del este de Asia (Corea del Sur y Taiwán), lo principal era garantizar la estabilidad política y social frente a una amenaza externa. Corea del Sur vivió una tensa anticipación de las provocaciones del régimen socialista. Corea del Norte, quien inició la guerra contra Corea del Sur (Guerra de Corea 1950 - 1953). Por tanto, se creía que el régimen norcoreano no perdería un momento para aprovechar las más mínimas dificultades de su vecino. Estas son las razones regimen autoritario en Corea del Sur. Los temores no fueron en vano: en 1968, el régimen norcoreano intentó provocar guerra de guerrillas en el territorio de Corea del Sur. Después de la terminación " guerra Fría“En Corea del Sur respiraban más libremente. La competencia económica ya se había ganado: en la socialista Corea del Norte en los años 1990. la amenaza de hambruna se hizo realidad y Corea del Sur se convirtió en uno de los países desarrollados del mundo.
La amenaza exterior también fue decisiva para Taiwán. La China comunista veía a los restos del ejército de Chiang Kai-shek en la isla como oponentes no muertos, y el régimen taiwanés creía que China continental había sido invadida por "rebeldes comunistas". La mayoría de los países del mundo, incluida Rusia, reconocen a China como un solo país; Taiwán no es miembro de la ONU y no se le considera legalmente un estado independiente. El régimen no podía permitir ni siquiera unos días de inestabilidad en la isla, confiando en que Pekín podría aprovechar cualquier confusión. Por lo tanto, la democratización en Taiwán se llevó a cabo bajo la presión de la opinión pública, pero desde arriba, como una “revolución silenciosa”.
La gente suele escuchar la palabra “Junta” en la vida cotidiana o en los medios de comunicación. ¿Lo que es? ¿Qué significa este concepto? Intentemos resolverlo. Este término está asociado con América Latina. Estamos hablando de un concepto como el régimen de "junta". Traducido, la palabra mencionada significa "unido" o "conectado". El poder de la junta es una dictadura militar-burocrática autoritaria establecida como resultado de un golpe militar y que gobierna el estado de manera dictatorial, así como mediante el terror. Para comprender la esencia de este modo, primero debes entender qué es. uniforme militar dictadura.
Dictadura militar
La dictadura militar es una forma de gobierno en la que los militares tienen control práctico. Generalmente derrocan al gobierno actual mediante un golpe de Estado. Esta forma es similar, pero no idéntica, a la estratocracia. Bajo este último, el país está gobernado directamente por funcionarios militares. Como todo tipo de dictadura, esta forma puede ser oficial o no oficial. Muchos dictadores, como los de Panamá, tuvieron que someterse a un gobierno civil, pero esto fue sólo nominal. A pesar de la estructura del régimen, basada en métodos contundentes, todavía no es del todo una estratocracia. Todavía existía algún tipo de pantalla. También distinguido tipos mixtos Gestión dictatorial, en la que los militares tienen una influencia muy seria sobre el gobierno, pero no controlan la situación individualmente. Las dictaduras militares típicas en América Latina, por regla general, eran precisamente la junta.

Junta - ¿Qué es?
Extensión este término recibido gracias a los regímenes militares de los países latinoamericanos. En la ciencia política soviética, la junta significaba el poder de grupos militares reaccionarios en varios estados capitalistas que establecieron un régimen de dictadura militar de tipo fascista o cercano al fascismo. La junta era un comité que estaba formado por varios oficiales. Además, no siempre fue el alto mando. Prueba de ello es la expresión popular latinoamericana “el poder de los coroneles”.

En el espacio postsoviético, el concepto en cuestión ha adquirido una connotación claramente negativa y, por lo tanto, también se utiliza con fines propagandísticos para crear una imagen negativa del gobierno de un estado en particular. En sentido figurado, el concepto de "junta" también se aplica a los gobiernos de países cleptocráticos con el nivel más alto corrupción. En todos los días de la vida discurso coloquial este término incluso puede usarse en relación a un grupo de personas que realizan alguna acción de mutuo acuerdo. Sin embargo, sus objetivos son deshonestos o incluso criminales.
Junta: ¿qué es en términos del sistema político?
La junta militar fue uno de los tipos más extendidos de regímenes autoritarios que surgieron durante el período en que varios estados latinoamericanos y otros estados se liberaron de la dependencia colonial. Después de la creación de estados nacionales en las sociedades tradicionales, los militares resultaron ser el estrato más cohesivo y organizado de la sociedad. Pudieron liderar a las masas, basándose en las ideas de autodeterminación nacional. Tras su confirmación en el poder, la política de la élite militar en diferentes paises recibió direcciones diferentes: en algunos estados condujo a la destitución de las elites compradoras corruptas y, en general, benefició la formación de un estado nacional (Indonesia, Taiwán). En otros casos, la propia élite militar se convirtió en un instrumento para hacer realidad la influencia de importantes centros de poder. La historia dice que la mayoría de las dictaduras militares en América Latina fueron financiadas por Estados Unidos. El beneficio para Estados Unidos fue que cierto país no tendría un régimen comunista mientras gobernara la junta. Esperamos que ya haya quedado claro de qué se trata.

El destino de la mayoría de las juntas
El hecho es que muchos creen que la democracia en muchos países comenzó precisamente con el régimen de la “junta”. ¿Qué quiere decir esto? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las dictaduras militares que tomaron el control de varios países fueron sólo de naturaleza transitoria. El poder de la junta evolucionó gradualmente de un régimen autoritario a una democracia. Ejemplos de ello son países como Corea del Sur, Argentina, España, Brasil y otros. Las razones de esto se encuentran en lo siguiente. En primer lugar, con el tiempo, las contradicciones de carácter económico y político crecieron dentro del poder. En segundo lugar, creció la influencia de los estados industriales desarrollados, que buscaban aumentar el número de países democráticos. Hoy en día, prácticamente nunca se encuentra gente como la junta. Sin embargo, este término se ha utilizado firmemente en todo el mundo.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1990, los regímenes políticos en muchos países latinoamericanos resultaron de corta duración. La única excepción fue México, donde, después de la revolución estatal de 1917, llegaron al poder representantes de las fuerzas democráticas, que hasta finales de siglo no tenían oponentes políticos serios.
La democracia en América Latina
En los países latinoamericanos se ha intentado repetidamente introducir el modelo europeo de democracia, en particular: la creación de un bloque de fuerzas nacional-patrióticas y la burguesía nacional, un aumento gradual del nivel de protección social y económica, que era acompañado de la modernización de la industria. Aspiraciones similares de crear un Estado democrático se vieron coronadas por el éxito sólo en Argentina, con la llegada al poder del gobierno de J. Perron en 1946.
El período de liderazgo del Partido Peronista pasó a la historia de Argentina como una época de prosperidad: se introdujeron activamente políticas sociales liberales en el estado, se inició la nacionalización de instalaciones industriales estratégicas y se estableció un plan quinquenal. desarrollo economico. Sin embargo, como resultado del golpe militar de 1955, J. Perron fue derrocado.
El ejemplo de Argentina fue seguido por Brasil, cuyo gobierno hizo repetidos intentos de reformas legales y económicas en la sociedad. Sin embargo, ante la amenaza de una repetición del escenario golpista argentino, el presidente del país se suicidó en 1955.
La principal desventaja de los regímenes democráticos de América Latina fue que en muchos aspectos se parecían al sistema fascista de Italia de mediados de los años veinte. Todas las reformas liberales se implementaron esencialmente utilizando métodos totalitarios bien ocultos. En algunas áreas de las políticas públicas, los líderes democráticos copiaron en gran medida los modelos de desarrollo de la Alemania nazi.
Un ejemplo sorprendente es la actividad de los sindicatos en Argentina, que defendieron los derechos laborales exclusivamente de los representantes de la nación titular. Además, en periodo de posguerra, los estados democráticos de América Latina se han convertido en refugio para algunos líderes fascistas perseguidos por la comunidad mundial. Esto sugiere, en primer lugar, que los demócratas latinoamericanos no rehuyeron los sistemas totalitarios, en particular el fascismo.
Golpes militares
Desde mediados de los años 50 hasta finales de los 70, se establecieron duras dictaduras militares en la mayoría de los países latinoamericanos. Estos cambios radicales en la estructura estatal fueron el resultado del creciente descontento popular con la élite gobernante, del que se aprovecharon las fuerzas políticas militaristas.
Ahora se sabe que todos los golpes militares en América Latina se llevaron a cabo con el consentimiento del gobierno de Estados Unidos. La justificación para el establecimiento de regímenes militares fue la difusión de información entre las masas sobre la amenaza de guerra por parte de los comunistas. En consecuencia, los dictadores militares tuvieron que desempeñar la función de proteger a los países de la inexistente agresión de facto de los estados comunistas.
El golpe militar más sangriento fue la llegada al poder de A. Pinochet en Chile. Cientos de miles de chilenos que protestaban contra Pinochet fueron recluidos en un campo de concentración creado en el centro de la capital, Santiago. La mayoría de los ciudadanos se vieron obligados a buscar asilo político en países europeos.
En Argentina se estableció una dictadura militar clásica. Como resultado del golpe militar de 1976, el máximo poder del estado pasó a pertenecer a miembros de la Junta encabezada por el general H. Videla.
Stroganov Alexander Ivanovich::: Historia reciente de los países latinoamericanos
A principios de los años 80, surgió una crisis de regímenes dictatoriales militares en la región. Esto fue facilitado por la contradicción cada vez más profunda entre los sectores modernizados y tradicionales de la economía, los grandes costos sociales de la versión neoconservadora de la modernización capitalista, que aumentaron la tensión en la sociedad. La situación se complicó aún más por la crisis económica de principios de los años 1980 y el empeoramiento del problema de la deuda externa con sus consecuencias. El descontento entre amplios sectores de la población fue causado por la falta de libertades democráticas, la violación de los derechos humanos y la represión masiva.
Finales de los 70 y principios de los 80 años Las huelgas y manifestaciones callejeras de los trabajadores comenzaron a aumentar rápidamente, exigiendo cambios en las políticas sociales y económicas, el fin de la represión y el restablecimiento de los derechos sindicales y las libertades democráticas. Los estratos medios, pequeños y medianos empresarios se sumaron a la lucha por cambios democráticos y en defensa de la economía nacional. Las organizaciones de derechos humanos y los círculos eclesiásticos se volvieron más activos. Los partidos y sindicatos comenzaron a restablecer sus actividades rápidamente. En Uruguay en 1980, el 60% de los participantes en un referéndum organizado por la dictadura se pronunciaron contra el régimen. Las clases dominantes, que habían fortalecido su posición, también comenzaron a inclinarse hacia formas liberales de gobierno, agobiadas por la tutela de los militares y las restricciones de los regímenes dictatoriales y tratando de evitar un mayor agravamiento de la situación. La creciente ola de levantamientos populares contra las dictaduras desde abajo y los contraesfuerzos de los partidarios de la liberalización desde arriba se convirtieron en dos componentes del proceso emergente de democratización. Los círculos gubernamentales estadounidenses, desde la presidencia de Carter en 1977, también han optado por apoyar nuevos gobiernos constitucionales y han criticado los regímenes terroristas.
Los acontecimientos revolucionarios de finales de los años 70 y principios de los 80 en Centroamérica, especialmente el derrocamiento de la dictadura de Somoza y la victoria de la revolución en 1979 en Nicaragua, aceleraron el proceso de democratización en América del Sur. En 1979 en Ecuador y en 1980 en Perú, los regímenes militares moderados transfirieron el poder a gobiernos constitucionales electos. Después de varios años de intensa lucha política, violentas protestas de los trabajadores, golpes y contragolpes, en 1982 se restableció el régimen constitucional. bolivia, Llegó al poder un gobierno de coalición de fuerzas de izquierda con la participación de comunistas.
Pronto le llegó el turno a Argentina, donde a principios de los años 1980 creció el movimiento obrero y democrático contra la dictadura militar. El 27 de abril de 1979 tuvo lugar la primera huelga general contra las políticas socioeconómicas de la dictadura, en la que participaron un millón y medio de personas. Además de las huelgas, a pesar de las prohibiciones, se celebraron marchas callejeras, mítines y mítines. A finales de 1980 se restablecieron sin permiso dos centrales sindicales paralelas, ambas bajo el antiguo nombre de "VKT". Posteriormente, ya a principios de 1984, se reunieron, restableciendo una única central sindical nacional. Esta vez los peronistas mantuvieron el control sobre el movimiento sindical.
En 1981 se intensificaron las protestas antigubernamentales. 26 Febrero de 1981 Las organizaciones de empresarios celebraron una jornada de protesta contra la política económica del gobierno. El 22 de julio tuvo lugar una nueva huelga general de trabajadores con la participación de más de 1,5 millones de personas. El 7 de noviembre, los trabajadores realizaron una marcha “Por la paz, el pan y el trabajo”. En junio de 1981, la conferencia episcopal nacional se unió para exigir el fin de la represión y el restablecimiento de la democracia. Los partidos políticos comenzaron a reanudar rápidamente sus actividades.
En julio de 1981, los dos partidos más grandes de Argentina, el Justicialista (peronista) y la Unión Cívica Radical (RCC), los radicales y otros tres partidos pequeños crearon la Unión Multipartidaria. Con el apoyo de varios otros partidos, incluidos los comunistas, la Unión Multipartidaria, en nombre de todas las fuerzas sociopolíticas del país, exigió el regreso al régimen constitucional, el fin de la represión y la liberación de los presos políticos. El programa sindical, adoptado el 16 de diciembre de 1981, también contenía exigencias para la protección de los intereses nacionales y la producción nacional, el restablecimiento y ampliación de los derechos de los trabajadores, la mejora de su situación, la ampliación de la construcción de viviendas, la adopción de medidas para desarrollar la educación pública, la salud. cuidado, ciencia y cultura, sosteniendo una sociedad independiente y amante de la paz. la política exterior. El 30 de marzo de 1982 tuvo lugar una manifestación de trabajadores, organizada por sindicatos y apoyada por numerosos partidos, bajo el lema: “¡Pan, trabajo, paz y libertad!” Los manifestantes fueron atacados por la policía y se realizaron detenciones. Pero los sindicatos y los partidos estaban preparando nuevas acciones de lucha.
El general Leopolde Galtieri, que a instancias de la junta se convirtió en Presidente de Argentina en diciembre de 1981, decidió emprender una acción aventurera para desviar la atención de la oposición, elevar el prestigio de los militares y aparecer él mismo como un héroe nacional: El 2 de abril de 1982, las fuerzas armadas argentinas ocuparon las Islas Malvinas (Malvinas) 1 capturadas por Gran Bretaña a Argentina allá por 1833, así como las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el Atlántico Sur. El gobierno anunció la restauración de la soberanía argentina sobre ellos.
1. Los británicos las llamaron “Falkland”, los argentinos las llamaron “Malvinas”.
La noticia provocó una explosión de entusiasmo patriótico en todo el país, al que se unieron todas las fuerzas opositoras al régimen, que ayer mismo habían abogado por una “solución pacífica del conflicto sobre las islas con Gran Bretaña y contra la posible provocación de un conflicto armado”. Por los militares. Continuaron los acontecimientos, con los que el gobierno no contaba. Frente al palacio presidencial, una manifestación de 100 mil personas el 10 de abril coreó: “¡Malvinas, sí, pan, trabajo, paz y libertad, también!” Las esperanzas de Galtieri de que, con la ayuda de Estados Unidos, sería posible resolver el conflicto con Gran Bretaña sobre la base de un compromiso tampoco se materializaron. El gobierno británico, encabezado por la “Dama de Hierro” Margaret Thatcher, rechazó cualquier negociaciones con Argentina y lanzó a gran escala lucha en la zona de las Islas Malvinas (Falkland). En mayo, tropas británicas, con la ayuda de la marina y la fuerza aérea, desembarcaron en las islas, bloquearon la guarnición argentina allí y la obligaron a rendirse el 14 de junio. Estados Unidos, siendo aliado tanto de Argentina (bajo el Tratado de Río de Janeiro) como de Gran Bretaña (bajo la OTAN), brindó apoyo directo a esta última, violando sus obligaciones para con Argentina. El Reino Unido también contó con el apoyo de los países europeos de la OTAN. La mayoría de los estados latinoamericanos, el Movimiento de Países No Alineados y los países socialistas condenaron las acciones de Gran Bretaña y el comportamiento de Estados Unidos.
La derrota del gobierno militar lo desacreditó aún más ante los ojos del pueblo. La población salió a las calles el 15 de junio exigiendo la dimisión del gobierno responsable de la derrota y la restauración de la democracia. El 18 de junio Galtieri dimitió. El nuevo gobierno militar del general Bignone permitió una actividad partidaria limitada y declaró su disposición a dialogar con la oposición en busca de formas de restaurar el régimen constitucional.
Continuaron las manifestaciones populares. El 6 de diciembre de 1982 tuvo lugar una huelga general de 6 millones de personas. Y en total en 1982, 9 millones de personas participaron en huelgas. – más que en los 6 años anteriores. El 16 de diciembre tuvo lugar en Buenos Aires una marcha por la democracia de 150.000 personas, organizada por la Unión Multipartidista para conmemorar el aniversario de la adopción de su programa. El gobierno programó elecciones generales para el 30 de octubre de 1983.
La batalla electoral se desarrolló principalmente entre los candidatos de los dos partidos principales: Italo Luder del Partido Justicialista y Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, lo que puso fin a la Unión Multipartidaria, cuyas funciones estaban agotadas. Ambos candidatos prometieron medidas para democratizar el país, desarrollar la economía, mejorar la situación de los trabajadores y una política independiente y amante de la paz en el espíritu del Movimiento de Países No Alineados. Pero en la campaña electoral peronista, los tonos nacionalistas y antiimperialistas sonaron más fuertes, mientras que los radicales pusieron mayor énfasis en los problemas de la democracia y los derechos humanos. Los sindicatos y el Partido Comunista apoyaron al candidato peronista.
El candidato radical Raúl Alfonsín ganó las elecciones del 30 de octubre de 1983, obteniendo el 52% de los votos. El candidato peronista Italo Luder, apoyado por la mayoría de los trabajadores, obtuvo el 40% de los votos. Los radicales adquirieron 128 de 254 escaños en la Cámara de Diputados y 7 gobernaciones en las provincias más importantes (Buenos Aires, Córdoba, etc.). Los peronistas obtuvieron 111 escaños en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado y 12 gobernaciones. El alto porcentaje de votos a Alfonsín se explica por el hecho de que numerosos estratos medios de la población votaron por él. Recibió votos de fuerzas moderadas y de derecha, que temían la victoria de los impredecibles peronistas, que confiaban en los sindicatos, pero no tenían ninguna posibilidad de éxito en las elecciones. También influyeron los recuerdos aún frescos de los deplorables resultados del reciente segundo mandato de los peronistas en el poder a mediados de los años 70. Los resultados electorales también mostraron una alta concentración de votos en torno a dos partidos: los radicales y los peronistas (92%), lo que confirma su reputación como las principales fuerzas políticas de la república. El 10 de diciembre de 1983, el régimen militar transfirió el poder al presidente constitucional electo R. Alfonsín.
En Brasil, las organizaciones de trabajadores aprovecharon la liberalización del régimen militar que comenzó en 1978 bajo el presidente Geisel. En mayo de 1978, 400 mil trabajadores del cinturón industrial de São Paulo se declararon en huelga, reclamando salarios más altos, mejores condiciones de trabajo y el restablecimiento de las libertades sindicales. El gobierno no se atrevió a reprimir. Los huelguistas obtuvieron algunas concesiones. En sólo un año (mayo de 1978-mayo de 1979), más de un millón de personas se declararon en huelga.
El gobierno del general J. B. Figueiredo (1979-1985) aceleró el proceso de liberalización. En agosto de 1979 se declaró una amnistía para la mayoría de los presos políticos y emigrantes políticos. En enero de 1980 se inició la transición a un sistema multipartidista. Los partidos ARENA y Acción Democrática Brasileña (BDA) fueron abolidos. En lugar del ex oficialista ARENA, el partido socialdemócrata partido (PSD), expresando los intereses del gran capital y no teniendo nada en común, excepto el nombre, con la socialdemocracia. Sin embargo, para competir más exitosamente con las fuerzas de la oposición, el SDP adoptó las consignas de reformas democráticas y sociales.
El mayor partido de oposición fue Partido Demócrata Brasileño acción (PBDD), uniendo a la mayoría de los miembros del antiguo BDD. Se pronunció por una rápida democratización del país y una amplia alianza de todas las fuerzas antidictaduras. El PBDD era heterogéneo; incluía movimientos reformistas socialdemócratas y liberales moderados.
Los Trabalistas, ex miembros del BDD, crearon dos partidos independientes. Su ala moderada formó Partido Trabalista Brasileño (TP), encabezado por la hija del fundador del trabalismo Getulio Vargas, Ivetta Vargas. Pero la mayoría de los trabalistas siguieron al ex popular líder izquierdista Trabalista Leonel Brizola, quien creó Partido Trabalista Democrático (DTP). Se convirtió en un partido de izquierda de orientación socialdemócrata con ciertos rasgos populistas. accidente de tráfico requerido recuperación completa democracia, reforma agraria, protección de la economía nacional y de los intereses de los trabajadores, política exterior antiimperialista, se pronunció por la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas y en los gobiernos locales y por la construcción del “socialismo democrático”.
Un nuevo fenómeno fue el surgimiento del Partido de los Trabajadores (PT), creado sobre la base de los sindicatos militantes del cinturón industrial de São Paulo por su líder, el líder de los metalúrgicos y metalúrgicos de São Paulo, Lucio Inácio da Silva. (n. 1946), apodado "Lula" por los trabajadores. Ganó fama y autoridad como líder sindical durante las huelgas de 1978-1979. El Partido del Pueblo Trabajador se distinguió por su radicalismo militante. Exigía profundas reformas democráticas y sociales y la construcción de una sociedad sin explotación.
En cuanto al Partido Comunista de Brasil, que sufrió grandes pérdidas por la represión durante los años de la dictadura y legalmente seguía siendo ilegal, después de 1980 abogó por una amplia solidaridad de todas las fuerzas democráticas en la lucha por la eliminación completa de la dictadura. El líder más antiguo del partido, el héroe del movimiento “tenentista” de los años 20, L. K. Prestes, que se pronunció a favor de una alianza únicamente de fuerzas revolucionarias de izquierda, no recibió apoyo y abandonó el partido, acusando a su nueva dirección. del oportunismo (en 1990, a la edad de 92 años, murió).
comenzó a desempeñar un papel notable movimientos masivos sin partido, especialmente comunidades cristianas de base, organizaciones de residentes de “pueblos de pobreza”, asociaciones de estudiantes e intelectuales.
La Conferencia Nacional de Obispos se manifestó enérgicamente en apoyo de las demandas de cambios democráticos. La lucha huelguística de los trabajadores continuó desarrollándose. El movimiento campesino revivió. La demanda de reforma agraria fue presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que unió a 6 millones de personas. En agosto de 1981, se celebró en Sao Paulo la Conferencia Nacional de las Clases Trabajadoras, que pedía la creación de una unión nacional única de sindicatos, independiente del Estado, para la democracia y cambios en las políticas sociales y económicas.
A principios de la década de 1980, la situación económica en Brasil empeoró. La inflación alcanzó el 120% en 1980. Por primera vez en muchos años, en 1981, el PIB cayó un 3,5% y la producción industrial un 8,4%. Esto estimuló un mayor crecimiento de los sentimientos de oposición. En las elecciones parlamentarias y en las primeras elecciones directas de gobernadores en noviembre de 1982, las fuerzas de la oposición obtuvieron casi el 60% de los votos. El PBDD obtuvo 201 de los 479 escaños de la cámara baja del Congreso Nacional y 9 gobernaciones, incluidos los importantes estados de São Paulo y Minas Gerais. Leonel Brizola se convirtió en gobernador de Río de Janeiro, cuyo partido (DTP) obtuvo 23 escaños en la Cámara de Diputados. El Partido del Pueblo Trabajador obtuvo 8 mandatos. El gobernante PSD ganó 12 gobernaciones en estados menos poblados. Mantuvo su dominio en el Senado, pero perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Después de las elecciones, la oposición aumentó la presión sobre el gobierno. Continuaron las huelgas, marchas de protesta y manifestaciones. En agosto de 1983, los sindicatos bajo la influencia del Partido de los Trabajadores crearon la Central Unitaria Sindical de Trabajadores de Brasil. En noviembre del mismo año, otros sindicatos, influenciados por el PBDD, los comunistas y otros movimientos, formaron una central sindical nacional paralela: el Comité de Coordinación Nacional de Trabajadores, que en 1986 pasó a llamarse Central Sindical General de Trabajadores (GPT). ). Ambas centrales sindicales lucharon activamente por los intereses de los trabajadores y empleados y por la restauración de la democracia, aunque la división en el movimiento sindical impidió la organización de acciones unidas.
Desde finales de 1983, Brasil ha sido testigo de una campaña masiva para elecciones presidenciales directas y una rápida transición a un gobierno civil. El gobierno insistió en elegir al presidente, como antes, por un colegio electoral formado por miembros del Congreso Nacional y representantes de los estados, un total de 680 persona superflua, donde estaba asegurada de antemano una mayoría gubernamental. Por tanto, se suponía que la transición a un gobierno civil se llevaría a cabo manteniendo el poder en manos del grupo gobernante. Candidato gubernamental c. El diputado del SDP P. Mallouf fue nombrado presidente. En enero-abril de 1984, una ola de manifestaciones multitudinarias para la introducción de elecciones directas se extendió por muchas ciudades y terminó con manifestaciones de millones de personas en Río de Janeiro (10 de abril) y Sao Paulo (16 de abril) con la participación de todas las fuerzas de la oposición. Sin embargo, para las próximas elecciones el gobierno ha mantenido el procedimiento anterior de elección del presidente por el colegio electoral. La exigencia de la oposición de que se introdujeran inmediatamente elecciones directas el 25 de abril de 1984 fue rechazada por el Congreso Nacional por una ligera mayoría.
La campaña masiva de elecciones directas de 1984 sacudió al país y demostró que la lucha por la democratización iba más allá del proceso de liberalización regulado por el gobierno. La iniciativa pasó a la oposición. El Partido Brasileño de Acción Democrática (BADA) logró el apoyo de casi todas las fuerzas de la oposición (excepto el Partido de los Trabajadores, que se negó a participar en elecciones indirectas) y decidió entrar en la lucha por el poder en las condiciones de elecciones indirectas. Bajo la influencia del movimiento popular, un gran grupo surgió del PSD progubernamental, creando en diciembre de 1984 el nuevo Partido Frente Liberal (PLF), dirigido por el senador José Sarney. El Partido del Frente Liberal pasó a la oposición y se unió al PBDD en un bloque llamado Unión Democrática. La Unión Democrática nominó a un conocido ex político, empleado de Vargas Tancredo Neves (PBDD), como candidato presidencial, y a José Sarney (PLF), como candidato a vicepresidente. Esto condenó al candidato del gobierno a la derrota. El 15 de enero de 1985, con los votos de 480 de 686 electores, los candidatos de la oposición democrática fueron elegidos presidente y vicepresidente. El 15 de marzo de 1985, el poder fue transferido por los militares a un nuevo gobierno civil, aunque surgió una complicación imprevista: unas horas antes de asumir la presidencia, T. Nevis, de 75 años, fue trasladado al hospital con un ataque de apendicitis. La ejecución de sus funciones fue confiada al líder del Partido Frente Liberal, José Sarney, quien fue elegido vicepresidente. El 22 de abril, T. Nevis murió en el hospital sin haber asumido el cargo. J. Sarney asumió la presidencia. El período de 21 años de gobierno militar en Brasil ha terminado.
En noviembre de 1984 se celebraron elecciones en Uruguay. Y aquí, en marzo de 1985, los militares transfirieron el poder a un gobierno constitucional civil. A principios de 1986, llegaron al poder gobiernos constitucionales en Guatemala y Honduras. En febrero de 1986 cayó la sombría dictadura de Duvalier en Haití. Es cierto que esto no condujo al establecimiento de un gobierno constitucional aquí debido a la oposición de los militares y la debilidad y fragmentación de las fuerzas democráticas. En enero de 1989, un golpe militar derrocó al que más tiempo había estado en el poder en la región. dictadura de A. Stroessner en Paraguay (1954-1989). EN En mayo de 1989 se celebraron elecciones generales en las que fue elegido presidente el general Rodríguez, antiguo asociado de Stroessner, que luego lo abandonó y encabezó el golpe de enero. Comenzó la transición de Paraguay hacia un gobierno constitucional.
La dictadura más duradera de América del Sur fue Chile, donde las fuerzas democráticas tuvieron que soportar una lucha tenaz para eliminarlo. El golpe de 1973 en Chile fue apoyado por amplios sectores no proletarios de la población, partidos burgueses, incluido el más influyente Partido Demócrata Cristiano (PDC). Pero muy pronto sintieron que el régimen de Pinochet no les iba a permitir llegar al poder. Importantes masas de la pequeña burguesía y los empleados sintieron para ellos las consecuencias negativas de la política de la junta. Esto condujo a un estrechamiento de la base social del régimen militar. El Partido Demócrata Cristiano, que funcionaba de forma semilegal, pasó a la oposición. Sin embargo, la dirección del Partido Demócrata Cristiano rechazó acciones antigubernamentales activas, especialmente la cooperación con los comunistas y sus aliados. Los líderes moderados del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei, y sus partidarios se limitaron a criticar al régimen y presionarlo a favor de la liberalización, esperando que esto les abriera finalmente el camino al poder y al mismo tiempo impidiera la posibilidad de un retorno al poder de las fuerzas de izquierda.
el chileno Iglesia Católica, que durante varios años fue la única oposición legal.
El movimiento obrero y las fuerzas de izquierda tardaron mucho en recuperarse de la dura derrota y la brutal persecución. En 1976, uno tras otro, la junta descubrió y destruyó físicamente tres centros clandestinos de dirección del Partido Comunista. Sólo hacia finales de los años 70 hubo signos de un resurgimiento del movimiento obrero y de las actividades ilegales de los partidos de izquierda, el primero de los cuales fue el Partido Comunista que restableció su estructura clandestina. Comenzaron a formarse asociaciones de dirigentes de antiguas federaciones sindicales, que intentaban restablecer los vínculos con los sindicatos de base. El primero en organizarse fue el ala moderada de los sindicalistas democristianos, que tenían más oportunidades para realizar actividades semilegales. En 1976 crearon el Grupo de los Diez, que más tarde se convirtió en el Sindicato Democrático de Trabajadores (DTU). En 1978 surgió Consejo Nacional de Coordinación de Trabajadores (NCWTC), uniendo al núcleo principal de sindicalistas de la ex Central Unitaria de Trabajadores (UTT) de Chile, principalmente comunistas, socialistas y democristianos de izquierda. Concedido en 1979 derechos limitados Las actividades legales de los sindicatos de base llevaron a la restauración de posiciones de izquierda en la mayoría de ellos, lo que facilitó la reanudación de los vínculos entre las bases y niveles superiores Revivió el movimiento sindical. La NKST se convirtió en la asociación de trabajadores industriales más influyente y representativa. Pero su posición se vio debilitada por la presencia de varias asociaciones paralelas de orientación moderada e incluso progubernamental (esta última, sin embargo, no tuvo una influencia notable), así como por el hecho de que una parte importante de los trabajadores, que estaban El tradicional bastión de la izquierda, se vio obligado a abandonar la producción industrial y pasar a formar parte de las filas de los marginados. Además, el Partido Socialista y algunos otros ex miembros Unidad nacional se dividió en facciones en competencia, algunas de las cuales comenzaron a cambiar a posiciones socialdemócratas y alejarse de los comunistas. Sin embargo, el movimiento obrero revivió. Comenzaron los conflictos industriales, en los que en 1979-1980. Participaron decenas de miles de personas.
A finales de los años 70, la junta militar abandonó el establecimiento de un estado corporativo y planteó la consigna "liberalización" y transición a "democracia autoritaria". Se hablaba de darle a la dictadura los atributos de “legalidad”, con acceso a actividades legales limitadas para los partidos moderados. Pero esto también debía hacerse por etapas. En primer lugar, en respuesta a las acusaciones de la comunidad mundial sobre la usurpación del poder por parte de Pinochet y la élite militar, la junta organizó un "plebiscito" el 4 de enero de 1978, en el que, según las autoridades, sólo habló el 20% de los participantes. contra el régimen. Sin embargo, los resultados del plebiscito celebrado por la dictadura terrorista convencieron a pocos. Luego, el gobierno redactó una nueva constitución para Chile, presentada a plebiscito 11 de septiembre de 1980, en el séptimo aniversario del golpe. Todas las fuerzas de la oposición condenaron esto como un intento de legitimar la dictadura. Según los resultados del plebiscito anunciado por las autoridades, el 32,5% de los votantes se opuso a la constitución.
La Constitución de 1980 proclamó la restauración de las instituciones de democracia representativa y libertades civiles. Sin embargo, las actividades de los partidos estaban reguladas; los partidos que se adhirieran a los principios de la lucha de clases estaban prohibidos. Los poderes del Congreso Nacional eran limitados. Se estableció el poder autoritario del presidente, elegido por sufragio universal por 8 años con derecho a reelección. El presidente era el jefe del poder ejecutivo, tenía importantes funciones legislativas, derecho a dictar decretos con fuerza de ley, derecho a disolver el Congreso, realizar plebiscitos y declarar el estado de emergencia. Controló las fuerzas armadas y el cuerpo de Carabinieri, dirigió las actividades del Consejo de Seguridad Nacional creado bajo su mando y nombró a una cuarta parte de los miembros del Senado.
Se anunció que en marzo de 1981 se introduciría una nueva constitución. Sin embargo, la implementación de sus artículos principales (sobre elecciones, congreso y partidos) se retrasó ocho años. Hasta entonces, los poderes del Congreso eran ejercidos por una junta formada por cuatro comandantes de las ramas militares y un cuerpo de carabinieri. Pinochet, sin elecciones, fue declarado por ella en marzo de 1981 presidente “constitucional” por 8 años, con derecho a reelección para los 8 años siguientes.
El rumbo hacia la institucionalización del régimen significó que sus organizadores no tenían intención de ceder el poder a los Dazh en favor de la oposición moderada en el futuro previsible. Esto llevó al Partido Demócrata Cristiano a aumentar la presión sobre el gobierno, aunque todavía rechazaba las formas violentas de lucha. En septiembre de 1980, el Partido Comunista declaró el derecho del pueblo a un levantamiento masivo contra la dictadura, que sólo puede ser derrocada mediante acciones desde abajo. La promoción de este lema complicó sus relaciones con la oposición moderada.
La crisis económica de principios de los 80 agravó la situación en el país y aceleró el crecimiento del movimiento de oposición. En abril de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre, en la que, como
En la mayoría de los sindicatos industriales, dominados por democristianos, comunistas y socialistas de izquierda, llamaron a los trabajadores y al pueblo del país a realizar protestas a nivel nacional contra la dictadura. Con el apoyo de todos los sindicatos y partidos de oposición, el 11 de mayo de 1983 se celebró la Jornada Nacional de Protesta contra la Dictadura. Multitudes de trabajadores, desocupados, vecinos de “pueblos de pobreza”, estudiantes y representantes de las capas medias de la población salieron a las calles en diferentes zonas de Santiago y otras ciudades. Hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y las tropas, batallas de barricadas en los barrios obreros y universitarios. Para liderar aún más la lucha, en junio de 1983 se creó el Consejo Nacional de Liderazgo de los Trabajadores (NRCT), que unía al NCST, la Confederación de Trabajadores del Cobre. y otros sindicatos. Las jornadas de protesta nacional comenzaron a celebrarse casi mensualmente, una tras otra. En ellos participaron cada vez hasta un millón y medio de personas.
Las fuerzas de izquierda pretendían avanzar hacia una huelga general y la desobediencia popular, hasta un levantamiento masivo y el derrocamiento de la dictadura. Los participantes moderados en el movimiento plantearon ante los levantamientos populares tareas más limitadas de presionar al gobierno para obligarlo a llegar a un acuerdo con la oposición. Esperaban lograr la restauración de la democracia sin recurrir a formas violentas y armadas de lucha, plagadas de grandes bajas y excesos revolucionarios y acontecimientos que escapaban al control de las fuerzas reformistas moderadas. Sus esperanzas se inspiraron en el ejemplo de la transición pacífica de España en 1976-1977. Del franquismo a la democracia. En agosto de 1983, el Partido Demócrata Cristiano y otros partidos burgueses, así como una serie de facciones de socialistas, radicales y algunos otros, que abandonaron la alianza con el Partido Comunista después de que éste adoptara el rumbo en“levantamiento popular (desobediencia)”, creó un amplio bloque de oposición moderada - Alianza Democrática. En septiembre de 1983 se formaron el Partido Comunista, una parte importante del antiguo Partido Socialista (el Partido Socialista de Clodomiro Almeida, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Allende) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Movimiento Democrático Popular (PDM), defendiendo posiciones revolucionarias y un rumbo para derrocar la dictadura mediante acciones de masas.
La lucha contra la dictadura en 1983-1986. Más de una vez adquirió un carácter agudo. En octubre de 1984 y julio de 1986, por convocatoria del Consejo Nacional de Dirección de Trabajadores, fue posible organizar huelgas generales contra el régimen con la participación de importantes masas de la población. Pero mayor desarrollo El movimiento no recibió. El gobierno logró, ofreciendo negociaciones a la Alianza Democrática, lograr su retirada de la participación en protestas masivas. Del 4 al 6 de septiembre de 1986, el NRM organizó una nueva huelga general por su cuenta, pero fue de alcance limitado. Después de más de tres años de crecientes protestas masivas, la fe de los trabajadores en su eficacia comenzó a agotarse y apareció el cansancio entre la población.
En diciembre de 1984, con la participación de jóvenes comunistas, se creó la organización armada clandestina “Frente Patriótico que lleva el nombre de Manuel Rodríguez” (héroe de la lucha partidista durante la Guerra de Independencia de principios del siglo XIX) para llevar a cabo acciones armadas contra la régimen y entrenar unidades de protección para los participantes en protestas masivas. El 7 de septiembre de 1986, el Frente intentó asesinar a Pinochet atacando una cabalgata de automóviles en los que viajaba el dictador y su séquito. Muchos de sus compañeros murieron y resultaron heridos, pero el propio Pinochet logró escapar con un ligero rasguño. El fallido atentado contra la vida del dictador había Consecuencias negativas. El régimen aprovechó este acontecimiento para otra ola de represión. Los partidos moderados y de centro izquierda condenaron el intento de asesinato y los métodos armados y rechazaron nuevas protestas. El movimiento de masas contra la dictadura comenzó a decaer.
Ayudó al régimen a sobrevivir éxito económico. Después de un largo período de estancamiento y recesión (1973-1983), durante cinco años (1984-1988) la tasa media de crecimiento anual del PIB alcanzó el 6%, y en 1989, el 8,5%. La inflación cayó al 12,7%. En 1988, Chile logró saldar 2.000 millones de dólares de deuda externa y reducirla en un 7%. El desempleo disminuyó algo, aunque más de un tercio de la población permaneció sin empleo estable. El real empezó a subir salario, aunque se mantuvo notablemente por debajo de la época de Allende. La producción per cápita tampoco ha alcanzado todavía el nivel de principios de los años 70. Participación de Chile en coste total La producción manufacturera en América Latina disminuyó del 5,4% en 1970 al 3% en 1988.
Los éxitos económicos de la segunda mitad de los años 80, que distinguieron sorprendentemente a Chile en esos años de otros países de la región, se explicaron por varias razones. Los resultados de la modernización finalmente comenzaron a verse, especialmente en las industrias exportadoras, incluido el inicio de la producción de tecnología de la información. También ayudó la situación económica exterior favorable para Chile (especialmente el aumento de los precios del cobre), los ingresos por exportaciones aumentaron en 1/3. Un papel importante lo desempeñó la afluencia de capital extranjero (sólo en 1988: 1.900 millones de dólares), atraído por las condiciones preferenciales y los bajos costos. fuerza laboral. Se proporcionaron fondos adicionales mediante la intensificación de la venta de empresas estatales. Más desarrollo efectivo La producción y cierto alivio de la tensión social se vio facilitada por la venta de pequeñas acciones de empresas a trabajadores y empleados, que abarcaban 400 mil personas. Como resultado, el régimen logró atraer a su lado a parte de la población y estimular sentimientos conformistas y reformistas, aunque persistieron los contrastes sociales, la inestabilidad, la pobreza y el descontento de grandes masas. Por debajo del umbral de pobreza (según los criterios de la ONU) en Chile en 1971 se encontraban entre el 15% y el 17% de los chilenos, y a finales de los años 80, entre el 45% y el 48%.
Fracaso de la confrontación abierta entre el movimiento obrero y popular y el régimen en 1983-1986. quiso decir fracaso izquierda, revolucionario alternativas dictadura. Pero las protestas masivas debilitaron y socavaron el régimen, creando las condiciones para la implementación de una política más moderada y alternativa reformista a la transición a la democracia bajo la hegemonía del Partido Demócrata Cristiano. Bajo la presión de la oposición comenzó el proceso de liberalización y erosión del régimen. En marzo de 1987 se permitió la actividad legal de los partidos moderados y de derecha. Los partidos de izquierda conquistaron con éxito espacios para actividades semilegales. En junio de 1987, sobre la base del Movimiento Democrático Popular, crearon una nueva coalición, la Izquierda Unida. El resto de los partidos de oposición se unieron al CDA en una agrupación de 16 partidos que propugnaron la transición de Chile a la democracia mediante una combinación de presión y búsqueda de acuerdos con el régimen para evitar complicaciones y grandes bajas.
En agosto de 1988 se restableció de manera presencial la Central Sindical Unitaria de Trabajadores. (KUT)Chile, uniendo a los sindicatos del país, que se habían reducido notablemente durante los años de la dictadura (300 mil personas). Ahora comenzaron a predominar en él los movimientos democristianos y socialdemócratas, derrocando a los comunistas. El presidente del KUT fue una figura destacada del movimiento sindical de finales de los años 70 y 80, el demócrata cristiano de izquierda Manuel Bustos.
A las 5 Octubre En 1988, la junta ordenó un plebiscito que supuestamente otorgaría a Pinochet, de 73 años, poderes presidenciales por otros 8 años. En caso de un resultado negativo del plebiscito, finalmente se celebrarían elecciones presidenciales a finales de 1989. Pero incluso entonces, Pinochet permaneció en el poder durante más de un año y podría postularse para ser nominado en estas elecciones. Alrededor del 55% de los participantes en el plebiscito dijeron “No” a Pinochet. Más del 43% apoyó al dictador.
Después del plebiscito, las fuerzas de oposición aumentaron constantemente la presión sobre la dictadura, acelerando el proceso de su desmantelamiento. Las elecciones presidenciales estaban previstas para el 14 de diciembre de 1989. Pinochet no presentó su candidatura, pero retuvo el derecho de seguir siendo comandante de las fuerzas terrestres durante otros 8 años (y, en consecuencia, mantener el control sobre el ejército). En 1989, la oposición logró importantes enmiendas a la Constitución de 1980. Se levantó la prohibición de los partidos por motivos ideológicos, lo que abrió el camino a la legalización del Partido Comunista. El mandato del presidente se redujo de 8 a 4 años y se abolieron varios de sus poderes de emergencia, en particular el derecho a disolver el Congreso.
El principal partido de oposición, el Partido Demócrata Cristiano, nombró a su líder Patricio Aylwin (n. 1918), una figura influyente durante mucho tiempo en el partido, un estrecho colaborador del fundador y líder durante mucho tiempo del Partido Demócrata Cristiano, E. Frei. fallecido como candidato presidencial en 1982. Perteneciente al ala moderada de la Democracia Cristiana, Aylwin, como Frey, se opuso al gobierno de Allende en 1973, pero luego criticó constantemente la dictadura de Pinochet, contra la represión, en defensa de los derechos humanos. derechos humanos y para el restablecimiento de la democracia. Defendió los métodos de lucha no violentos, rechazando la violencia de derecha e izquierda. Todas las fuerzas de la oposición democrática, excepto los comunistas, se unieron en torno a su candidatura a la coalición de partidos.
En mayo de 1989, después de una pausa de 20 años, el Partido Comunista de Chile celebró su XV Congreso, que renovó su dirección. Luis Corvalán, quien dirigió el partido durante más de 30 años y ya tenía 73 años, renunció a su cargo secretario general. El congreso confirmó el compromiso del partido de utilizar todas las formas de lucha para lograr cambios democráticos, incluido el levantamiento popular, aunque la consigna de "levantamiento popular" claramente no se correspondía con la nueva situación, el estado de ánimo de las masas y aislaba a los comunistas de otros partidos. El bloque "Izquierda Unida" se derrumbó, los socialistas, la facción de K. Almeida, abandonaron a los comunistas y se unieron a la coalición de 17 partidos. Al mismo tiempo, el XV Congreso del Partido Comunista decidió apoyar la candidatura de P. Aylwin, para no dividir las filas de los opositores a la dictadura y no encontrarse en completo aislamiento.
Había dos candidatos de derecha compitiendo por la presidencia. Esto facilitó la tarea al P. Aylwin, quien llevó a cabo con éxito y entusiasmo la campaña electoral. En las elecciones del 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin obtuvo más del 53% de los votos y fue elegido Presidente de Chile. Es cierto que los esfuerzos combinados de todos los partidos que se oponían a la dictadura apenas bastaron para recibir poco más de la mitad de los votos, lo que indicaba que los partidarios de las fuerzas de derecha conservaban posiciones importantes. Y, sin embargo, fue una victoria para las fuerzas democráticas. En la Cámara de Diputados, la oposición obtuvo 72 escaños de 120. El 11 de marzo de 1990, la junta militar encabezada por Pinochet, después de 16 años y medio de gobierno, transfirió el poder al presidente electo P. Aylwin y al gobierno civil. encabezado por él. En este día con mapa político La última dictadura de América del Sur ha desaparecido.
El proceso de descolonización en el Caribe estuvo marcado por nuevos éxitos a finales de los años 70 y primera mitad de los 80. Seis antiguas posesiones británicas obtuvieron la independencia:
Dominica (1978), Santa Lucía (1979), San Vicente y las Granadinas (1979), Belice (1981), Antigua y Barbuda (1981), San Cristóbal y Nevis (1983). La superficie total de los nuevos estados era de más de 25 mil km 2 (de los cuales Belice era 23 mil km 2), y la población era de unas 650 mil personas. Como resultado, el número de estados independientes en América Latina y el Caribe llegó a 33 y se mantuvo en este nivel hasta los años 90. En total, ahora hay 13 estados jóvenes soberanos de la subregión del Caribe, que obtuvieron su independencia en 1962-1983 (12 de habla inglesa, antiguas posesiones británicas y una, Surinam, una antigua colonia holandesa). Su territorio total alcanzó los 435 mil km 2 (más del 2% del área de América Latina), y la población (en 1986) era de aproximadamente 6,2 millones de personas (1,5% de la población de la región). Sólo unos pocos pequeños territorios insulares y las Islas Malvinas (Falkland) en el Atlántico Sur permanecieron bajo dominio británico en el Caribe. En general, las restantes posesiones de Estados Unidos (el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y parte de las Islas Vírgenes), Francia (Departamentos de Ultramar de Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa), Gran Bretaña y los Países Bajos ocupaban ahora 115 mil km 2. (de los cuales 90 mil eran km 2 - "Guayana Francesa", es decir, el 0,5% del territorio de América Latina. "En ellos vivían 4,6 millones de personas (incluidos 3,4 millones en Puerto Rico), un poco más del 1% de la población de la región , y sin Puerto Rico – menos del 0,3%.
Dictadura militar en Uruguay es un régimen civil-militar instaurado en Uruguay el 28 de junio de 1973 como consecuencia de un golpe de estado y que finalizó el 28 de febrero de 1985. Este período estuvo marcado por la prohibición de partidos políticos, sindicatos, persecución de... ... Wikipedia
Este artículo carece de enlaces a fuentes de información. La información debe ser verificable, de lo contrario podrá ser cuestionada y eliminada. Puedes... Wikipedia
Intervención militar en Rusia Guerra civil en Rusia Tropas estadounidenses en Vladivostok Fecha 1918 1920 ... Wikipedia
Guerra civil en Rusia Tropas estadounidenses en Vladivostok Fecha 1918 1920 ... Wikipedia
- [[Comuna de Bakú|←]] ... Wikipedia
Formas de gobierno, regímenes y sistemas políticos Anarquía Aristocracia Burocracia Gerontocracia Demarquía Democracia Imitación democracia Democracia liberal ... Wikipedia
Coroneles negros (término utilizado en la prensa soviética), o régimen de coronel (griego: το καθεστώς των Συνταγματαρχών) o simplemente junta (griego: η Χούντα) dictadura militar de derecha en Grecia en 1967 1974. Líderes de la junta: Ge orgías... ...Wikipedia
dictadura- DICTADURA, s, g Forma de gobierno en la que el poder ilimitado pertenece a una determinada persona, clase, partido, grupo; poder político basado en la violencia. Dictadura militar... Diccionario sustantivos rusos
Dictadura- Dictadura ♦ Dictadura En sentido amplio y vago, extendida por todo tiempos modernos, – cualquier poder basado en la fuerza. En un sentido estricto e histórico: poder autoritario o militar, que limita no solo lo personal y lo grupal... ... Diccionario filosófico de Sponville
Libros
- Poder militar del dólar Cómo proteger a Rusia, V. Katasonov Valentin Yuryevich Katasonov - profesor del Departamento de Finanzas Internacionales de MGIMO, Doctor en Economía. Sus libros, que se distinguen por una gran cantidad de material fáctico y análisis profundos...
- Poder militar del dólar. Cómo proteger a Rusia, Valentin Katasonov. Valentin Yurievich Katasonov - Profesor del Departamento de Finanzas Internacionales de MGIMO, Doctor en Economía. Sus libros, que se distinguen por una gran cantidad de material fáctico y análisis profundos...